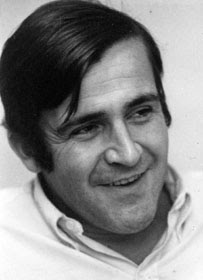"...Oscuros dias de injusticia..."
"...En este clima, comprenderás que las únicas cosas sobre las que uno podría o desearía escribir, son aquellas que precisamente no puede escribir, ni mencionar; los únicos héroes posibles, los revolucionarios, necesitan del silencio... el resultado de los mejores esfuerzos intelectuales se quema diariamente, y al día siguiente se reconstruye y se vuelve a quemar..."
El gran narrador argentino abandona su habitual pudor y cuenta su vida por primera vez. En sus memorias, que se publican esta semana, aparecen su infancia, sus amores y sus frustraciones. En esta nota se cuenta cómo se hizo esta autobiografía y se anticipa un fragmento de ella.
La muerte clausura una obra. En forma límpida y despiadada divide en dos un proyecto literario: por un lado, los escritos publicados, revisados y corregidos en vida del autor; por el otro, apuntes, textos inconclusos, cartas, una suma de palabras e intenciones que comienzan a tener una vida azarosa y hasta peligrosa, porque se prestan a manipulaciones no siempre felices o, directamente, al olvido y la indiferencia de los herederos del escritor. Cuando se trata de una persona que ha desaparecido durante la dictadura militar, esa sensación de clausura se vuelve doblemente angustiosa e irreparable.
Sin embargo, Ese hombre y otros papeles personales logra rescatar valiosas páginas del autor de Operación Masacre. "Los papeles de Rodolfo Walsh que a continuación se presentan, constituyen un diario o un cuaderno de bitácora fragmentario. Gran parte de esos papeles, los archivos, los cuentos en los que trabajaba, sus anotaciones, fueron robados por el grupo de tareas que "allanó" su domicilio, en San Vicente, el 25 de marzo de 1977. Prácticamente veinte años después de su desaparición, que pretendió ser también la desaparición de su obra, Walsh merece la justicia de esta restitución, que es la restitución de sus temas y preocupaciones", señala Daniel Link, responsable de la edición del libro.
Este cuaderno de bitácora fragmentario incluye apuntes, esbozos de relatos, pero también textos publicados: desde algunas entrevistas hechas al escritor hasta un autorretrato que Walsh escribió para presentarse en Los diez mandamientos, una de esas célebres compilaciones que la editorial Jorge Alvarez editaba en la década del 60, bajo la dirección de Piri Lugones, hasta colaboraciones humorísticas para la revista Leoplán y prólogos a algunos libros. El resultado es deliberadamente caótico, porque se mete dentro del proyecto literario de Walsh; no es un testimonio estático de la tarea de un escritor, es escritura en movimiento, ideas en permanente vaivén. Walsh aparece en su atormentada intimidad, y sus obsesiones varían con el tiempo. En forma incesante aparece su inconclusa y mítica novela, que se sentía obligado a escribir, en una época en que el cuento perdía terreno en las grandes maniobras literarias y solo la novela parecía destinada a dar cuenta del tiempo cambiante y violento que se vivía. A mediados de la década del 60, la preocupación de Walsh es económica: está obsesionado porque le debe dinero al editor Jorge Alvarez y sueña con terminar esa obra, que borraría ese saldo en rojo. A comienzos de la década del 70, los tormentos son de otro tipo. ¿Qué lugar queda para la literatura en esos tiempos de militancia política? La historia es conocida y él mismo se ocupa de contarla en el prólogo a Operación Masacre. A fines de 1956 le llega en forma casual, en un café de La Plata donde se jugaba ajedrez, la primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de ese mismo año. Y recuerda que, en ese mismo lugar, seis meses antes, una noche los había sorprendido el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la Segunda División y el Departamento de Policía, en la fracasada revolución de Valle. "Recuerdo cómo salimos en tropel, los jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo y los parroquianos ocasionales, para ver qué festejo era ese, y cómo a medida que nos acercábamos a la plaza San Martín nos íbamos poniendo más serios y éramos cada vez menos, y al fin cuando crucé la plaza, me vi solo". En efecto, ahí comenzó su soledad, su lucha incesante en busca de la verdad, que lo llevó a escribir apasionados libros periodísticos y dos admirables conjuntos de cuentos. Y también comenzó esa muerte, esa trágica desaparición de 1977.
RODOLFO WALSH, EL AJEDREZ Y LA GUERRA
"Recuerdo cómo salimos en tropel los jugadores de ajedrez... y cómo, a medida que nos acercábamos a la plaza San Martín nos íbamos poniendo serios y éramos cada vez menos, y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo".
Operación masacre.

RODOLFO WALSH, EL AJEDREZ Y LA GUERRA
"Recuerdo cómo salimos en tropel los jugadores de ajedrez... y cómo, a medida que nos acercábamos a la plaza San Martín nos íbamos poniendo serios y éramos cada vez menos, y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo".
Operación masacre.
* El derrotero crítico de Walsh culmina en Operación masacre, de 1957, ese testimonio fundamental que por su movimiento de página y por su entonación se graba con nitidez en un curso trágico: el que inaugura José Hernández con sus comentarios al deguello del Chacho Peñaloza en 1863, prolongado en el aguafuerte de Roberto Arlt con la descripción del fusilamiento de Severino Di Giovanni en 1931. Esos momentos portan tres blasones que corroboran las complejas y mediadas pero decisivas relaciones entre la política argentina y el espacio textual: la liquidación del gaucho rebelde, la eliminación del inmigrante peligroso y la masacre del obrero subversivo. La carta abierta de Walsh a la dictadura de 1977 –al inscribirse en esa secuencia como cuarto blasón– no sólo la continúa y ahonda sino que preanuncia ya el asesinato del intelectual heterodoxo.
* Horacio Verbitsky es hoy el continuador más notable del periodismo inaugurado por Walsh. Con una diferencia que correspondería destacar: en sus denuncias y en sus crónicas, Horacio Verbitsky pone en movimiento tal cantidad de datos y referencias que muchos de sus lectores tenemos la sensación de que se enfrentan a una polvareda inconexa o arbitraria; excepcionalmente Horacio Verbitsky propone o insinúa una síntesis o algún foco que relacione esa proliferación. Corresponde preguntar, me parece, si esa carencia reproduce los límites actuales de la izquierda intelectual: ¿No hay ejes? ¿No hay proyectos? ¿Sólo los datos en estado coloidal? Después de la muerte de Walsh, ¿ése es el síntoma de la situación desarticulada de esa franja política y cultural? ¿O, quizá, la puntuación que Verbitsky utiliza –discontinua y quebrada– presupone una figura simétrica o correlativa de la "fragmentación" convulsiva típica del discurso oficial?
* Corresponde preguntar también, en este orden de cosas, si Walsh, con los rasgos artesanales de su producción, representa una suerte de cristianismo primitivo dentro de este linaje periodístico, ¿Verbitsky, acaso, representa la institucionalización correspondiente al catolicismo?
* Con el paso del tiempo, el itinerario de Walsh va prescindiendo de la creencia en la inmortalidad o "la gloria" entendida como fama póstuma laicizada dado que cada vez más trabaja con la inquietante contingencia de lo efímero y de la cotidiana fugacidad del periodismo.
Por este flanco, Walsh puede ser evaluado por consiguiente como la figura antagónica de El triunfo de los otros: en esa pieza teatral, el protagonista de Payró se lamentaba por su dependencia de los ritmos del periodismo y, a la vez, exaltaba nítidamente los valores trascendentes del libro.
Esa relación fetichizada con la propiedad literaria y "la firma del autor" no sólo va definiendo a Payró y a los escritores canónicos, sino que encuentra en Sarmiento –como en muchos otros aspectos– el prototipo fundacional: la obsesión en los últimos años del autor del Facundo porque sus "hojas periodísticas sueltas no se vuelen" se repite como exigencia en sus diversas correspondencias; el capital simbólico que se ha ido imprimiendo en los diarios no se puede despilfarrar; urge organizarlo sistemáticamente en libro. Al fin de cuentas, si aquellos artículos sueltos representaban la base de su monumento, "el libro encuadernado y con tapas" será parte integrante del metal de su propia estatua (cfr. Michael Lowy, Pour une sociologie des intellectuels révolutionaires, 1986).
En esta zona, la relación de Walsh con el libro institucional así como su asunción del periodismo "intrascendente", corrobora finalmente sus polémicas actitudes de iconoclasta: su palabra llegó a valer más que su firma.
* Si Federico García Lorca sintetiza, tanto por su producción literaria como por su asesinato a manos del fascismo español, a la generación del 27 en su país, Walsh condensa por sus textos y por su eliminación ordenada por el fascismo argentino de los años 1976-83, la problemática mayor, las búsquedas, aciertos y fracasos de los escritores de la generación del 60. Los llamados parricidas por Emir Rodríguez Monegal. Quiero decir: "la generación del Che".
* Una vez me invitó Walsh a vivir en su casa del Tigre. En esa época su compañera era Piri Lugones. Y desde el comienzo, ese apellido turbador y el escenario del Delta nos fueron situando alrededor de una letra alegórica que solía deslizarse entre frustradas ironías hacia El Tropezón. En los atardeceres en que Walsh arreglaba su bote, la figura de Quiroga se sobreimprimía a la de Lugones; y entre ambas se iba armando una tensión que a Walsh, divertido pero sombrío, le gustaba exasperar: defendía con argumentos enmarañados pero convincentes el distanciamiento de la ciudad practicado por "el cuentista selvático"; lo justificaba por su ademán neobárbaro tan antivictoriano mientras aludía a su propia destreza con las armas y en la pesca del surubí. Su fervor, sin embargo, oscilaba entre el dorado y el pejerrey; y cuando se internaba en el escabeche, ya parecía lograr mi aprobación a sus autoabastecimientos y a su creciente adhesión a "lo elemental". Nunca llegó a aludir a Conrad ni a Gauguin.

* Dos cuentos memorables, excepcionales, tiene Rodolfo Walsh: el primero es Esa mujer, donde se produce una coreografía cargada de simetrías entre el periodista y el coronel, y que concluye –boxísticamente– cuando uno de los contrincantes, en esa dialéctica mezcla de escolástica y de marivaudage, logra quedarse con el centro del escenario mientras al otro sólo le queda hacer mutis. En este sentido, Esa mujer se convierte en un drama por el dominio del espacio textual.
* El otro cuento magistral de Rodolfo Walsh es Nota al pie: allí no sólo ese recurso tradicional va acaparando el espacio destinado al texto principal, sino que esa especie de nube corrosiva y proliferante que sube desde el pie, condiciona una tensión narrativa que trasciende los cuentos de Borges. Al fin y al cabo, el protagonista, Alfredo de León, no se limita a sintetizar, simbólicamente, el itinerario de Walsh, sino que (al situarse en el otro extremo del eficaz Daniel Hernández de Variaciones en rojo), va dibujando un antihéroe análogo a Bloom, a K o al tío Vania.
* Llegué a presentir en aquellos días que el humor cambiante de Walsh coincidía con las alzas y bajas de las mareas: descendía el río y Walsh se iba extendiendo en su hamaca y en sus opiniones sobre Hemingway. Y su desaliento marcaba silencios intercalados apenas por uno de sus ademanes más repetidos: apuntaba con el dedo a una torcaza que revoloteaba entre los sauces; cerraba un ojo; iba recogiendo el índice: "En la ciudad yo llego a perder el sentido" decía; "el problema es encontrar un conjuro". La torcaza se había depositado en la rama más alta de un álamo.
* Variaciones, colección de asesinatos resueltos como juegos de salón, no sólo remite a sus antecedentes británicos, sino a los crucigramas con su apelación al ingenio, al home y a ciertas pistas enigmáticas. Pero como género corresponde evaluarlo en virtud de su indirecta apelación a un orden social amenazado. Daniel Hernández, esencialmente conservador, con la solución de los enigmas, significativamente planteados en interiores o casas de campo, restablece mediante su accionar "privado" y amateur, los residuos de una confianza en el equilibrio de la sociedad. Se trata de un Walsh que todavía creía que con el final del peronismo 1945-55 se iban a recuperar las "tradicionales virtudes patrias".
* La serie de los irlandeses no se limita a reproducir la figura del semicírculo que casi rodea, acosa y termina por ser seducida por el protagonista. Eso, también, es faena de Daniel Hernández que se prolonga en el Gato. Pero el universo del colegio pupilo, si en la literatura argentina me remite a lo más rescatable de Juvenilia, ineludiblemente me reenvía, además, a ese fraseo de Maldoror: "Quand un éleve interne, dans un lycée..."
* Si el trayecto interno de los textos de Walsh va dibujando el pasaje desde el juego a la tragicidad, destaca, al mismo tiempo, el tránsito del ajedrez a la guerra: lo policial –como colección de estratagemas– se desplaza del lúcido acertijo intelectual al comentario de la represión. Como si Walsh fuese advirtiendo que aun Sherlock Holmes, positivista darwiniano, drogadicto y seductor, se va convirtiendo en informante, en aliado y en funcionario de Scotland Yard. Y que, incluso, en sus momentos más crispados se troca en cómplice de torturas hasta terminar como verdugo clandestino u oficial. Es lo que, por cierto, va de Variaciones en rojo de 1953 a ¿Quién mató a Rosendo? del 69.
* Piri Lugones nos dejó solos en esa casa del Delta. Ella se había trepado a la popa de una lancha y no dejó de saludarnos, mientras se alejaba, alzando el brazo y dejando que el chal le revoloteara igual a otro río diminuto, muy rojo. Walsh elogió, entonces, algunos cuentos de Setenta veces siete; insinuó ciertos reparos sobre "el crujido de los finales" y después se encarnizó con las subas y bajas de la Bolsa literaria. Recuerdo que dijo "Más veloces y más injustas que las mareas del río". Y como ese atardecer le tocó el turno al ascetismo que Walsh defendió con un fervor jansenista a medida que se entusiasmaba con la palabra "despojado" y el paladeo de algún verso de Shelley que se escandía sobre el antebrazo desnudo, yo fui proponiendo "Gallegos", "Pico Truncado" y "Cañadón de la Yegua Quemada" El prefirió el "Gran Valle". Pero ahí nos reencontramos: entre los matorrales y los caballos que galopaban sin levantar polvareda. Él se inclinaba por los zainos; yo por los alazanes. De ahí pasamos a nuestros colegios de curas: él se enterneció con el Padre Dollans que hamacaba sus caderas de matrona al tocar el armonio a pedales o cuando se señalaba la punta de los zapatos hablando del infierno. Yo me demoré demasiado con el Padre Adij y su breviario forrado con hule.
Al anochecer, mientras yo me trepaba a una silla para enroscar la bombita floja, Walsh se fue hacia el borde del río: allí se sentó en la punta del muelle de madera. Se puso a pescar. Doblaba el cuerpo sobre el agua. Parecía muy atento a su caña y a la marea que iba subiendo.
* La muerte, en Variaciones, no es mucho más que el disparador del relato. Y está vinculada a sórdidas relaciones de hijuelas, albaceas, herencias y propiedades. Después de 1955 y de Operación masacre, Walsh no sólo se desliza desde la ciudad o de lo vacacional hacia el suburbio –que nada tiene que ver con el de Gálvez, con el de Borges o con la versión de Boedo–, sino que se multiplica e historiza hasta la politización. Ya se ha insinuado: Holmes deja de fascinar a Watson; y la novela policial de enigma se va trocando en novela negra. Hasta en esta franja, el eje cultural argentino se fue desplazando de Europa hacia los Estados Unidos. El renovado suburbio de Walsh es un escenario en el que ya no hay un asesino solitario, sino donde se verifica que toda la sociedad está mafisizada: policía, sindicatos, tribunales, ejército. Vertiginosa comprobación que subraya el Bildungsroman vital de Walsh.
* Una conversión, quizá, más que un desplazamiento lineal, se puede ir verificando en otras dos comarcas de la aventura de Walsh: desde la aprobación del "heroísmo oficial" que publica frente a los acontecimientos de 1955, y su contramarcha en dirección a las investigaciones y denuncias de los fusilamientos de José León Suárez. Es que en ese tramo fue advirtiendo que la ciudad escindida en fachada y contrafrente (el carnaval y la favela en una dimensión latinoamericana), al ahondar sus muescas permanentes, instauraba de nuevo el drama.
Análogamente el paulatino distanciamiento de la industria cultural a la cual Walsh había estado vinculado al comienzo de sus publicaciones en Leoplán y en Vea y lea, subraya ese circuito periodístico con rumbo a Propósitos y a los semanarios sindicales.
El juego inaugural dejaba caer así los paréntesis alrededor del tablero, y la ironía como economía de afecto se mutaba en un escenario desnudo sin ripios ni treguas.
* El vuelo de pájaro es una constante en la manera de mirar en la literatura argentina: se da en El matadero, se reitera en el Sarmiento que contempla el cruce del Paraná por el Ejército Grande, se repite también con Alberdi en su sobrevuelo del Aconquija. Quizá La Bolsa y Lugones reproduzcan esa óptica que proyecta la perspectiva del narrador omnisciente.
Walsh, mediante sus planos explicativos, inesperadamente incurre en ese ademán. Incluso cuando describe una partida de ajedrez "vista desde arriba". Parecería que allí sobrevive una dimensión teológica.
* En aquella semana del Tigre en compañía de Walsh, una noche nos entusiasmamos elogiando a Eva Perón. Desproporcionadamente, por ahí, pero era la única manera que teníamos de disminuirlo a Perón y de conjurar su peso histórico que entonces nos abrumaba. Algo parecido nos pasó con el Che: lo elogiamos con fervor y sin matices; pero a Walsh y a mí, de pronto, también nos pareció que nuestro entusiasmo era excesivo. Pero no contábamos en aquella época con otra forma de ser reticentes con Fidel Castro. "¿Es un juego?" Walsh me dijo que sí y se rió con acidez; y se largó a imaginar una pareja de Eva y el Che. Aunque al final –ya iba amaneciendo y alguien nos llamaba desde el río– sugirió que ese presunto casal hubiera resultado un asunto incestuoso.
* Una suerte de "genealogía" se puede verificar en la serie pueblerina de Walsh: la que entreteje Fotos con Un nieto de Juan Moreira (ya sea por el nombre del protagonista –Mauricio–, ya se trate de las referencias al comisario Barraza). El otro extremo de ese linaje es el pueblo de Manuel Puig.
* Desde la vertiente del don la literatura argentina exhibe tres "manchas temáticas" fundamentales: violación (1840), conquista (1880) e invasión (1890); desde la perspectiva de los prontuarios, esos núcleos –en lo esencial– van enhebrando la persecución (1870), el fracaso (1930) y la represión (1976).
* Esa mujer resulta el capítulo sobreviviente de una crónica más con los rasgos de Operación masacre, Satanowsky o Rosendo. Sin la entonación populista de esta serie (condicionada por los medios donde se publican y por el público al que se apela), conserva un rasgo que tiene algo de residual: las alusiones a un cadáver que en Variaciones funciona como disparador del relato clásico policial. Cierto: aquí, en cambio, se trata de una ausencia-presencia aunque el "¿dónde?" reiterado remite a la constante walshiana del mapa que reordena el espacio. Incluso, las alusiones a esa mujer ausente se entretejen con "la mujer del coronel", borrosa y apenas una voz, con "mi hija" –ausente también– "en manos de un psiquiatra", y con el "mayor X" que "mató a su mujer".
A partir de ahí, se podría sugerir el recorrido a lo largo de la totalidad de los textos de Walsh: desde la convencional Herminia –de Asesinato a la distancia– "con los brazos llenos de flores" mientras "la brisa matinal agitaba sus cabellos rubios, de reflejos cobrizos, y en su cara de delicados rasgos se reflejaba una perfecta serenidad" (¿idealizada-escurridiza "versión" de Victoria Ocampo en su quinta Junto al mar?), pasando por la ya aludida Celia Ahumada, "guerrillera" de La batalla, hasta llegar a las madres borrosas de la serie irlandeses (a las que se ama y en las que se caga). Y luego preguntar: lo fundamental de los textos de Walsh, ¿exhibe un universo de men without women? ¿Se trata de un residuo literario machista, "tímido" o de alguna incomodidad retórica?
* "Me descifro en mi testamento", podría decirse de esa peculiar "carta abierta" que es Nota al pie. También aquí las mujeres –"ya no"– implican "un punto doloroso". También: poco verosímil ese obrero que proviniendo de una gomería se convierte en traductor (¿concesión a un presunto obrerismo o alusión al eventual borramiento?. Memorable interjuego entre el dinero y las palabras y sus vertiginosos significados. Excelente –y, sí– que hablando "desde la experiencia", Alfredo de León no dé consejos. Así como evidente la colección de suicidios que rescatan la imagen del protagonista y cuyo antecedente mayor es Fotos.
* El desplazamiento de Walsh desde Variaciones hacia Operación, además de inscribirse en su propia revisión del peronismo luego de 1955, corresponde contextuarlo en el impacto latinoamericano de la revolución cubana de 1959. Porque si allí hunde sus motivaciones el documentalismo de Cimarrón de Miguel Barnet, ocurre algo análogo con La hora de los hornos y La patagonia rebelde. Por sentido contrario, La batalla se frustra dramatúrgicamente al no lograr verosimilitud su dictador a lo Tirano Banderas o Señor Presidente. Así como la vehemente e increíble Celia en su rol de militanta y protoguerrillera. Desde el lenguaje vacilante entre el uso de un "tú" genérico y un "usted" desabrido, se advierte un proyecto latinoamericanista que, en función de presuntos "universales", prescinde sin reemplazarlos de los "localismos" (particulares) que en La granada hasta funcionan escénicamente con motivo de su estreno.
* El agresivo cuestionamiento que le hace Walsh a Murena en 1956 resuena como el conjuro de uno de los posibles que lo tentaron desde Sur y de La Nación. Walsh conoce esos espacios del liberalismo tradicional desde adentro; sabe de su confortabilidad, de sus complicidades y de sus miserias. Y su cuestionamiento a Murena es otra forma de tomar distancia respecto del poder cultural. Sobre todo que Murena, en ese momento, es visto y valorizado no sólo como "la joven promesa", sino como el escritor estrella, figura de marketing poco conocida entonces, y que después proliferará con rasgos cada vez más espectacularmente triviales.
* Además de un número reiterado y enigmático (ciento treinta páginas traducidas, ciento treinta libros traducidos también, ciento treinta alumnos en el colegio irlandés), la trascendencia de El aleph borgeano –del que Walsh proviene–, en Un oscuro día de justicia se dispara de manera alucinante hacia "el profético ojo del nautilo".
* Toda la literatura de libro conserva y cultiva notorios residuos de "la torre de marfil": ese mismo volumen encuadernado y más sólido tiene mucho de sagrado, prolijo y defensivo. La tapa tradicional ostenta un diseño de marquesina de teatro con el título de la obra y la corroboración del autor. También suele parecer un cofre o un portarretrato. No digamos si la foto del responsable reposa en la cubierta o se disimula a medias en esa especie de bambalina representada por la solapa. Con la foto en la contratapa, el libro suele aludir al mazo de naipes de algún prestidigitador. Y qué decir del texto que ahí se imprime, generalmente redactado o inspirado por el autor (especulando con la imagen de sí mismo con la que quiere ser visto) y que suele ser tan convencional como las explicaciones que se imprimen en los programas de mano de los teatros. "Todo el libro, en fin, tiene un aire de afectación" (cfr. Daniel O'Hara, The Romance of Interpretation, 1985).
* El libro como tal, entonces, no sólo cultiva un aire confidencial que generalmente se comprueba en su arquitectura que, desde una perspectiva urbanística, suele resultar abollada. De esos términos Walsh fue cada vez más consciente. Y más crítico. Y en su pasaje definitivo hacia el periodismo heterodoxo llegó a presentir que realmente se iba exponiendo a "la luz pública" como alguien maquillado que sale de su casa para entrar a la calle.
* Alguna vez el mismo Walsh aludió al parentesco del libro tradicional con la pintura de caballete asociando, en cambio, la escritura periodística al muralismo: era el escritor consabido que optaba por la coralidad; un modelo anterior que se reiteraba en la Argentina definido por el tránsito desde la literatura como vanguardismo a la literatura –en circunstancias que se exasperaban– vivida como guerra civil.
* Al final de su itinerario, Walsh alude a su pasaje desde "los tiempos de la inocencia" hacia el duro y lúcido reconocimiento de la historia, la ciudad y el mercado. Podría decirse –glosando un texto clásico– que en 1977 Walsh ya "sabe los grandes secretos del poder de la burguesía".
* Si recorremos por última vez la cartografía de la literatura argentina a partir de sus contradictorias relaciones con la política y el Poder, se podría ir formulando –al evaluar las diversas prácticas de Walsh– una suerte de ecuación: a mayor criticismo y heterodoxia, mayor riesgo de sanción. El típico estar fuera de lugar de los escritores heterodoxos de la Argentina al estilo de Martínez Estrada debería traducirse aquí como un réquiem o un epitafio.
* En una última (o penúltima) instancia, si tuviera que simbolizar el itinerario de Walsh, echaría mano de escenarios de la Biblia. Con una cita de Daniel arranca Walsh. Entonces, uno, el inicio como descifrador frente al semicírculo de los cortesanos de Nabucodonosor. Dos, hacia 1956, y mediante Operación, el camino hacia Damasco. Y tres, por último, con su carta abierta a la Junta Militar, en 1977, el sacrificio del Gólgota.
* No postulo aquí la comunión de los santos. Pero tanto en su travesía como en su producción, Walsh, no sólo descalifica la teoría de los dos demonios que equipara de manera simétrica y fraudulenta la subversión libertaria con el terrorismo de Estado, sino que, a la vez, reactualiza "la violación" mediante la cual El matadero y la Amalia inauguran con perfiles propios a través de una mutación de la literatura argentina. Claro: pero invirtiendo la violencia que si en Echeverría y en Mármol se producía desde los de abajo hacia el cuerpo y la vivienda de los señores, en 1977 se ejecuta desde el Poder en dirección a un escritor crítico.